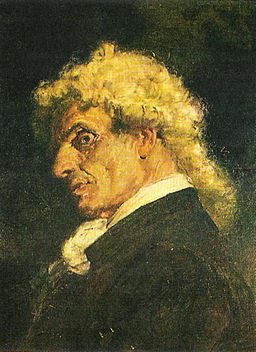 El trino consiste en la alternancia rápida de dos notas separadas por un intervalo de segunda mayor (un tono) o menor (un semitono). Al igual que los demás adornos musicales, durante siglos los compositores no lo anotaban en sus partituras, de manera que su realización quedaba al gusto del intérprete y a ciertas convenciones no escritas. Más adelante los trinos (y los demás adornos) empezaron a anotarse, pero el intérprete no siempre tenía claras las intenciones del compositor, ya que los símbolos empleados indicaban la presencia del adorno pero no aclaraban de qué manera había que realizarlo (en el caso del trino, por ejemplo, algunas de las dudas más usuales son: con cuál de las dos notas empezar, trinar durante toda la duración de la nota o sólo en una parte de ella y terminar de manera directa o con resolución, esto es, con la ayuda de una tercera nota inferior a la más grave de las dos).
El trino consiste en la alternancia rápida de dos notas separadas por un intervalo de segunda mayor (un tono) o menor (un semitono). Al igual que los demás adornos musicales, durante siglos los compositores no lo anotaban en sus partituras, de manera que su realización quedaba al gusto del intérprete y a ciertas convenciones no escritas. Más adelante los trinos (y los demás adornos) empezaron a anotarse, pero el intérprete no siempre tenía claras las intenciones del compositor, ya que los símbolos empleados indicaban la presencia del adorno pero no aclaraban de qué manera había que realizarlo (en el caso del trino, por ejemplo, algunas de las dudas más usuales son: con cuál de las dos notas empezar, trinar durante toda la duración de la nota o sólo en una parte de ella y terminar de manera directa o con resolución, esto es, con la ayuda de una tercera nota inferior a la más grave de las dos).
A principios del siglo XVIII, diversos músicos redactaron tratados sobre la práctica interpretativa de sus instrumentos en los que dedican algún capítulo a la correcta realización de los adornos. Entre los más importantes están L’art de toucher le clavecin de François Couperin, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen de Carl Philipp Emanuel Bach, ambos enfocados a los instrumentos de teclado, y Regole per arrivare a saper ben suonare il violino de Giuseppe Tartini, dedicado al más agudo de los instrumentos de cuerda frotada.
Desde el punto de vista puramente mecánico, la principal diferencia en la ejecución de un trino en un instrumento de teclado o en uno de cuerdas consiste en que en el primero se mueven dos dedos que presionan dos diferentes teclas alternativamente, mientras que en el segundo sólo se mueve uno de los dos dedos implicados, el que acorta la cuerda cuando baja y la vuelve a liberar cuando se levanta. La presión constante en la cuerda del dedo que no se mueve puede aumentar el riesgo, presente en ambas clases de instrumentos, de que esos movimientos rápidos y repetidos generen tensiones musculares estáticas en el resto de la mano. Por eso los trinos más difíciles de realizar son los que se realizan simultáneamente a una melodía. Esto es el caso del trino del diablo, un fragmento del tercer movimiento de la sonata homónima del citado violinista italiano, del que hoy mismo celebramos el 320º aniversario de su nacimiento.
Tartini compuso esa sonata para violín y bajo continuo para intentar recuperar la pieza que tocó para él en un sueño el mismo diablo. Por lo menos eso es lo que relata Jérôme Lalande, atribuyendo las siguiente palabras al violinista:
Una noche soñé que había hecho un pacto y que el Diablo estaba a mis órdenes. Todo salía como deseaba y mi voluntad siempre era satisfecha por mi nuevo sirviente. Imaginé que le daba mi violín para ver si había venido para tocar alguna bella aria para mí, pero mi asombro fue enorme cuando escuché una sonata tan singular y bella, ejecutada con tanta superioridad e inteligencia que no podía imaginar nada que pudiese compararse. Experimenté tanta sorpresa, abstracción y placer que se me cortó la respiración. Esa violenta emoción me despertó y en seguida cogí mi violín deseando recordar algo de lo que acababa de escuchar, pero fue en vano. La pieza que compuse entonces es ciertamente la mejor que jamás he escrito, pero es tan inferior a aquello que tanto me había emocionado que hubiera partido en dos mi violín y abandonado la música para siempre si hubiera sido capaz de renunciar a los momentos de felicidad que ésta me concede.
El bajo continuo de una sonata para violín originariamente se realizaba para dos instrumentos: uno que tocaba la línea melódica del bajo (generalmente un violonchelo o una viola da gamba) y otro que realizaba la armonía, rellenando con acordes el espacio entre las dos melodías, la del bajo y la del violín (generalmente un instrumento de teclado como el clavecín o el órgano o, menos frecuentemente, un instrumento de cuerda pulsada, como la tiorba).
El siguiente vídeo contiene el tercer movimiento de esa sonata, con el famoso trino (y muchos trinos más). Lamentablemente no conozco el nombre de los tres excelentes intérpretes, violinista, violonchelista y clavecinista. La imagen estática del vídeo es la estatua de Tartini erigida en la homónima plaza de Piran, en su ciudad natal, en aquel entonces perteneciente a la República de Venecia y actualmente en Eslovenia, a pocos kilómetros de la frontera italiana.
Actualmente es más frecuente que sea un único instrumento el que acompañe al solista, generalmente un piano. En el vídeo siguiente, grabado en 1990, podemos escuchar la interpretación del violinista Itzhak Perlman y la pianista Janet Goodman Guggenheim.
Esta sonata es tan fascinante que se han realizado arreglos para varios instrumentos. Sólo uno como ejemplo, el que me ha resultado más impresionante: la flauta dulce. Pues sí, ese mismo instrumento que utilizamos en la escuela porque tiene una serie de ventajas -y realmente pocos inconvenientes- para esa finalidad, algunas de las cuales son: su relativa facilidad de emisión del sonido y de digitación en comparación con otros instrumentos, su precio muy asequible y su tamaño y peso muy reducidos, que permite transportarla a los niños y niñas ya sobrecargados de libros, cuadernos y otros materiales escolares.
En este último vídeo, Michala Petri, gran virtuosa de este instrumento, nos asombra con un arreglo en el que consigue superar estupendamente la limitación más importante de la flauta, la imposibilidad de producir dos notas simultáneamente, gracias a su sorprendente agilidad, que le permite alternar los trinos con las notas de la melodía tan rápidamente como para que nuestro oído pueda percibir dos líneas melódicas continuas. La acompaña a la tiorba Lars Hannibal.
La entrada El trino y el diablo ha sido publicada primero en educacionmusical.es.


 Tengo los ojos azules,
Tengo los ojos azules,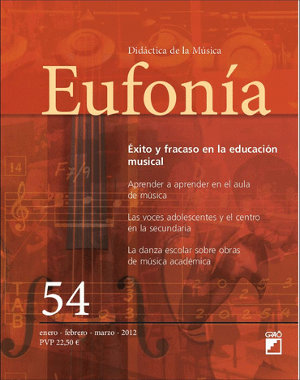
 La historia de la música está llena de errores de todo tipo: desde la atribución de una obra a una persona diferente del verdadero autor (como es el caso de la Sinfonía de los juguetes de Edmund Angerer,
La historia de la música está llena de errores de todo tipo: desde la atribución de una obra a una persona diferente del verdadero autor (como es el caso de la Sinfonía de los juguetes de Edmund Angerer, 